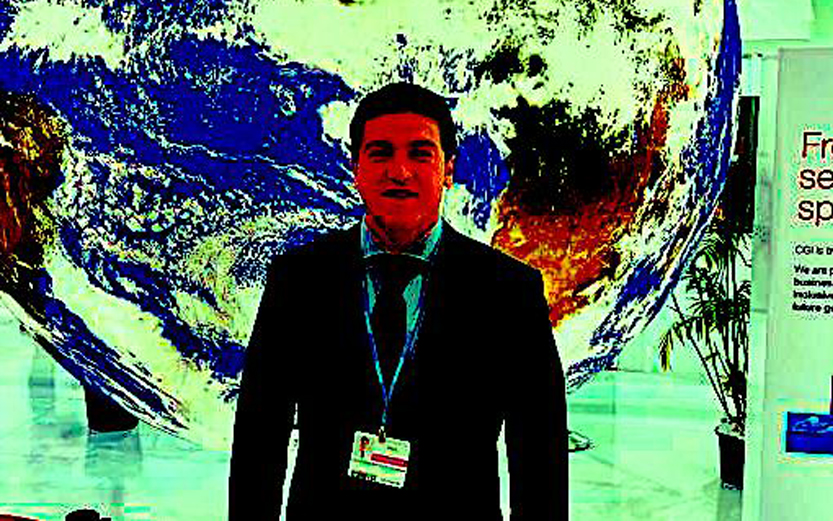
MCROCUENTO PARA PENSAR
Turistar viajero
Tomás Corona
En los últimos meses encontró otra de la que solo algunos ciudadanos pensantes se habían percatado, la del turismo político, es decir, la de viajar plácidamente por donde se le antoje en aras de salvar “neolandia”, un mundo casi insalvable por la crisis generalizada que impera en el transporte, la seguridad, la educación, la escasez de agua, la salud, el medio ambiente; a menos que agucemos nuestros avezados sentidos y busquemos la manera de mandarlo al exilio, para recuperar la fe en las instituciones.
Sin embargo, el turistar viajero no ignora que su mina de bruñidas vetas le estallará en las manos algún día, cuando la historia lo juzgue y acabará como los otros, odiado, acedo, escarnecido y olvidado (y rico), aunque alguno de estos trasnochados fascistas conserve todavía su cinismo (y sus millones en una cuenta de Suiza) en este país de ratas con cuello blanco.