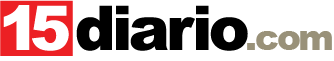|
Independencias hispanoamericanas
Víctor Orozco
Chihuahua.- En 1808 los ejércitos de Napoleón invadieron a España, atravesando su territorio, para castigar a Portugal porque no se sumó al bloqueo continental al comercio británico. Carlos IV, el rey español se alió a los franceses esperando que le tocara un trozo de la vecina nación lusitana. Terminó siendo su rehén junto con la reina María Luisa y el hijo Fernando, según las lenguas en realidad vástago del favorito Manuel Godoy. (¡No queremos reina puta, no queremos rey cabrón!, coreaban los diputados en las cortes de 1810.)
Presos los monarcas e iniciada la guerra de independencia española para sacudirse el tentáculo galo, en las colonias o reinos ─iguales a los peninsulares, de acuerdo con la concepción de algunos historiadores─, se inició un movimiento político continental que llevó a la formación de Juntas, las cuales reasumieron la soberanía en ausencia de la corona. Las hubo en México, Buenos Aires, Quito, Bogotá, Santiago de Chile, Montevideo y en otras ciudades del inmenso imperio hispánico, siguiendo antiguos usos políticos ibéricos, tan ricos en el llamado "juntismo". No proclamaron la independencia porque no se propusieron ese objetivo. De cualquier modo, sin que nadie pudiera evitarlo, estas iniciativas desembocarían tarde o temprano en la lucha por la separación de la metrópoli europea. El régimen entendió o intuyó quizá esta ruta obligada, porque respondió con una represión implacable a los acomedidos ─pero interesados─ defensores de la integridad del imperio frente a Napoleón.
Después de 1810 se generalizó una guerra implacable en la cual apuntaron nuevos propósitos, estos sí subvertidores del viejo orden. El 16 de septiembre de ese año, Miguel Hidalgo, un afrancesado cura pueblerino lector de Voltaire y Rousseau convocó a una insurrección aparentemente contradictoria: se inició al grito de Viva Fernando VII, pero tres meses después declaró abolidos la esclavitud y los tributos de los pueblos indios. En ese lapso estallaron los odios y agravios acumulados durante centurias en contra de los españoles, motivando degüellos y asesinatos en masa. En el virreinato del Río de la Plata, la contienda apareció como una pugna entre criollos y peninsulares por el control del poder. Igual sucedió en casi toda Sudamérica. La guerra de México, en cambio fue desde sus inicios el producto de un alzamiento popular, en el que se integraron indios, castas, esclavos, mestizos que laboraban en las minas o haciendas en condiciones infrahumanas y humillantes.
No obstante el desconcierto inicial de las autoridades españolas, tomadas entre las malas noticias de la madre patria y las protestas armadas de los americanos, éstos para nada las tenían todas consigo. Por lo pronto, el único objetivo que aparecía con cierta claridad, era el de la necesidad de cambiar el orden existente: no podía continuarse con un sistema de privilegios, prohibiciones, discriminaciones, monopolios y trabas diversas que impedía el desarrollo de energías, talentos, actividades económicas. Su permanencia significaría una eterna condición de minoría de edad para los criollos y de marginación o explotación para el resto. Pero fuera de la convicción del cambio, las pocas otras se mostraban difusas o desdibujadas.
De inicio, nadie enarbolaba ningún programa o planteaba la unidad de propósitos, comprendiendo a los intereses de la mayoría. Los criollos deseaban ponerse en pie de igualdad con los peninsulares en el ejército, la burocracia, los cargos eclesiásticos, el comercio, la posesión de bienes materiales, pero, ¿qué querían los demás? Al grueso de ellos les importaba un brete quien dominaba, pero sí sabían ─porque las sufrían en las carnes─ de las infames condiciones de una vida sin horizontes. Poner sus aspiraciones de emancipación en las banderas de las insurrecciones tardaría años. En la Nueva España, José María Morelos fue de los primeros que comenzó a postularlas en los Sentimientos de la Nación: “que se moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre”.
Otro de los formidables obstáculos a enfrentar era el desmesurado poder material y espiritual de la iglesia católica. Educados durante siglos en el fanatismo religioso, en los temores que desataban los castigos materiales y los divinos en el más allá, unos cuantos se atrevían a desafiar esta autoridad incuestionada, a quien se le debía no sólo lealtad religiosa, sino también sometimiento económico, puesto que de ella dependían miles de fincas rústicas y urbanas, sea porque le pertenecían o porque sobre las mismas tenía colocados diversos gravámenes.
Quienes desobedecieron las prédicas, entre ellos todos los dirigentes independentistas o rebeldes, se cuidaron muy bien de proclamar su fe católica, tratando de esquivar el ataque eclesiástico. No lo consiguieron, pues salvo una pequeña ─pero significativa─ minoría de curas, ubicados en los estratos bajos del clero, la jerarquía católica permaneció inconmovible en su sitio. Desde allí lanzó excomuniones, anatemas y maldiciones a diestra y siniestra, ya individualizadas en contra de los líderes insurgentes, ya generalizadas en contra de quienes los apoyasen.
Muy pronto éstos fueron conocidos como “los excomulgados”, porque en efecto lo fueron. Más firmes incluso que las autoridades de la monarquía, los tozudos jerarcas católicos siguieron condenando las independencias todavía décadas después de que aquellas se consumaron.
Durante el primer lustro, poco más o menos, las guerras de independencia tomaron la forma de contiendas civiles, en cuanto dividieron a las sociedades en bandos implacables con la vida o los bienes de los otros, aunque al mismo tiempo, permitían el trasiego de caudillos y contingentes de una facción a otra. Por ejemplo, en la Nueva Granada, el ejército de Simón Bolívar ora fue combatido por los bravos llaneros ─indígenas, mulatos y mestizos─ ora los sumó a sus tropas. De las rupturas, emergió con variados ritmo y suerte en cada región o país futuro, la idea de fundar a las nuevas patrias.
“Patriotas” comenzaron a llamarse los enemigos de la corona española, para cuya constitución abonaron en mucho las intransigencias hispanas, enfatizadas después de 1814. En ese año, Fernando VII terminó su dorada prisión en Francia y regresó para suprimir la Constitución liberal de Cádiz, expedida en 1812 y restaurar la monarquía absolutista, como si nada había sucedido en el imperio: ni rebeliones populares en España, ni formación de miles de ayuntamientos desde el Nuevo México hasta la Patagonia, ni diputaciones electas, ni juntas, ni alzamientos masivos en las colonias, ni declaraciones o constituciones independentistas como la de Venezuela o la de Apatzingán.
Lo apoyaron las cúpulas de siempre, pero la idea del monarca designado por Dios a través de la mediación del Papa, estaba herida de muerte. Resuelta esta primera cuestión, se concluyó que no había otra fuente de poder distinta a la del pueblo. De allí, a la convocatoria para instituir Estados independientes había un sólo paso y pequeño. Ya el congreso de Caracas en 1811 y la declaración de Morelos en 1813, se habían anticipado. En el resto de la América hispana, fue concretándose paso a paso. En el primer periódico chileno La Aurora, a fines de 1814 se publicaba: "Comencemos pues en Chile declarando nuestra independencia... Ella sola puede elevarnos a la dignidad que nos pertenece... Demos en fin este paso ya indispensable...".
El 9 de julio de 1816, los diputados reunidos en Tucumán acordaban: "...es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli...".
Servando de Teresa y Mier, este personaje de la historia y de la novela, lúcido casi siempre, alucinado en veces, navegando entre la utopía y la realidad, trazaba un proyecto para Hispanoamérica: la constitución de una confederación basada en tres grandes estados, México, Perú y las provincias del Río de La Plata. Sueños similares y más conocidos alimentó Simón Bolívar.
Durante dos siglos han asaltado con recurrencia a la posteriormente llamada Latinoamérica, cuyos pueblos quizá los mantienen en el subconsciente. Tal vez una generación del futuro los vea realizados, tal vez...
¿Desea dar su opinión?
|
|





|