








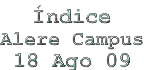





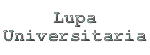

|
DESIGUALDAD
UNIVERSITARIA
Juan Ángel Sánchez
 Sea que la educación superior sea concebida como palanca indispensable para alcanzar el desarrollo, para hace realidad todos los valores que la modernidad ha pretendido y, hoy por hoy, cuando la investigación científica y el desarrollo tecnológico han devenido pilares básicos del mundo global e informatizado, hay razones de sobra para recordar que las universidades son, por antonomasia, el lugar en que se debe generar en forma sostenida el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. Sea que la educación superior sea concebida como palanca indispensable para alcanzar el desarrollo, para hace realidad todos los valores que la modernidad ha pretendido y, hoy por hoy, cuando la investigación científica y el desarrollo tecnológico han devenido pilares básicos del mundo global e informatizado, hay razones de sobra para recordar que las universidades son, por antonomasia, el lugar en que se debe generar en forma sostenida el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico.
De lo dicho surge un interrogante: ¿están preparadas las universidades mexicanas para cumplir con estas tareas? La respuesta obliga a no andarse por las ramas. Ello fue lo que hizo el Sub-secretario de educación superior de la SEP, Rodolfo Tuirán, en entrevista concedida a los diarios del grupo “Reforma”. De ahí tomamos el descarnado diagnóstico presentado por el funcionario y de él desprendemos esta lectura.
En primer lugar se reputa a la educación superior como un factor que refleja sin embozo la desigualdad que padece el país. ¿Pruebas? ¿Ejemplos? El 60 % de los jóvenes ente 19 y 23 años, que integran el decil superior de ingresos tiene acceso a la enseñanza superior y sólo lo consigue el 5% de los jóvenes que se inscriben en el decil inferior. Entre ambos hay una diferencia de 12 veces.
Agréguese a ello que los jóvenes pobres, que viven en el medio rural, que tienen de 19 a 23 años tienen una probabilidad de 1.6% de acceder al nivel universitario. En cambio, los jóvenes pobres, de la misma edad que viven en las áreas urbanas tienen un 30% de probabilidad de ingreso. La brecha entre ambos es de casi 20 veces.
La desigualdad se hace patente también en tratándose de la cobertura. Sólo uno de cuatro jóvenes en el rango de edad tienen acceso a la educación superior, lo que implica que si 2 millones 450 mil el 25%, están dentro, 7 millones 350 mil están, fuera sea porque no tienen acceso, porque no continuaron sus estudios o porque desertaron.
La UNESCO establece que los países desarrollados deben tener entre un 40 o 50% de cobertura. En México, como ya se dijo, es de 25%, pero bajo un contraste desmedido. En Quintana Roo la cobertura es del 13%, mientras que en el DF es de 48%.
Para colmo, existen previsiones documentadas de que en los próximos años habrá un número mayor de jóvenes demandando educación media superior y superior, lo que lleva a suponer que se tomarán medidas para evitar una pesadilla social de la que el 68 sería una pálida sombra. No tiene sustento la afirmación de que en México haya un sistema nacional de educación superior, más bien hay subsistemas desarticulados entre sí.
En las 2500 instituciones universitarias registradas hay 3500 programas de estudio con evaluaciones académicas diferentes. De ellas el 53%, un mil cien, son privadas y el 47%, 950, son públicas. Las privadas atienden sólo al 30.7%, alrededor de 800 mil, mientras que las públicas acogen el 69.24, un millón 800 mil.
En su diagnóstico, el Sub-secretario mencionó al menos cinco padecimientos del sistema mexicano de educación superior.
El primero es la concentración de alumnos en carreras que ya no reditúan éxito económico, ni de ningún tipo, carreras tales como abogado, contador, administrador de empresas. El segundo: la deserción varía entre mediana y alta y en ambos casos es preocupante. A guisa de ejemplo: en Derecho es del 50%, Medicina el 42%, e Ingeniería Civil 72%. El fenómeno de abandono es más alto en hombres que en mujeres. El tercero: la eficiencia terminal. Uno de cada 2 en las universidades públicas y 9 de cada diez en las privadas terminan su carrera y se titulan en los plazos establecidos. El cuarto padecimiento: No se aprovechan las innovaciones académicas, lo que refleja la falta de vinculación con el sector productivo, divorcio que, por cierto, tiene una larga y complicada historia. El quinto es el problema del financiamiento que siempre es insuficiente, ya que la disponibilidad está ligada a lo que apruebe el Legislativo y lo que otorguen los gobiernos estatales. Los recursos sólo sirven para pagar salarios y los gastos de operación y ahora se tiene que afrontar ahora un grave problema: los pagos de las pensiones a los trabajadores de las universidades creadas en los años setenta.
Los retos ineludibles: ampliar la cobertura con equidad; asegurar la calidad, garantizar financiamiento adecuado, mayor integración, coordinación y gestión de lo que hoy pasa por ser sistema nacional de educación superior.
Si este es el panorama de nuestra educación superior, diagnosticado sin contemplaciones por quien se supone experto, ¿qué sentido tiene, adónde conduce el hacer cuentas alegres, esas que con bombo y platillo publicitan las burocracias dirigentes, unas más que otras, entre la UANL? ¿O es que acaso nuestra Universidad pública estatal, en camino a convertirse en la mejor del país y del continente, es la excepción que confirma el diagnóstico de Tuirán y es un modelo a seguir?
Adendo: El propósito central del suplemento Alere Campus y de esta columna es suscitar un diálogo, un debate abierto y sostenido sobre la cuestión universitaria y también, por qué no, convertirse en vocero de los sin voz, para que en él se difundan por igual, las quejas, inconformidades, críticas, injusticias y arbitrariedades así como todos aquellos puntos de vista que las desvirtúen mediante el pensamiento encomiástico. En fin, todo aquello que no tiene cabida en la prensa diaria, tanto impresa como electrónica, pero que se considere susceptible de ser ventilado con amplitud.
¿Desea dar su opinión?
|



|