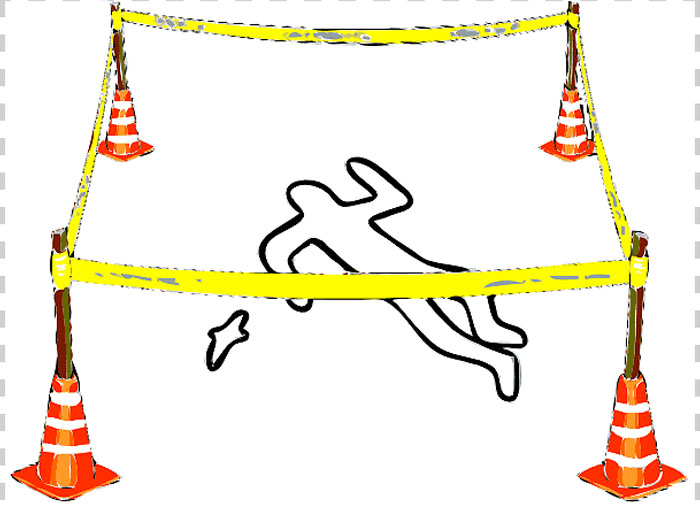
ALGO QUE PASÓ EN 1953 Y NOS CONTARON
Son desechables (segunda parte)
David González Cantú
Monterrey.- Para saber qué pasaba, una muchedumbre empezó a congregarse frente al domicilio (cosa muy habitual en esta ciudad), porque en masa la gente desocupada siempre está al quite de cualquier acontecimiento, alboroto o jaleo, con tal de entretenerse, ver algo, hacer algo. Ahora se abren paso para estar lo más cerca posible, como si el ruido les proporcionase un auténtico gozo, como si el enterarse de cualquier novedad les diera una ventaja sobre la gente que se encontraba ausente y poder recrearla con un aderezo de su propia cosecha, algo que rompiera la monotonía del día que transcurre uniforme.
En la estrecha calle de Juan Escutia, de la colonia Martínez (de reciente creación), así se llamaba ese terreno de tejabanes armados en un área desmontada que se rentaban y que pocos ganaban lo suficiente como para comprarlos; casuchas descuidadas, pobres y de idéntico aspecto, carecían de todos los servicios: luz, agua y drenaje… Tejabanes que se rentaban o se adquirían a crédito (nueva modalidad de compra) y que consistían en un cuarto que dividían en dos; techos de lámina de zinc y madera, donde se alumbraban con lámparas de petróleo y tenían llaves colectivas en la esquina de la cuadra; sanitarios de pozo o al aire libre, delimitados por ramas formando una cerca; el agua usada para la limpieza era arrojada a la calle y formaba charcos eternos.
Así iniciaban las pomposamente llamadas colonias del noreste de la ciudad, una nueva forma de riqueza de las herencias de los hijos de sus antiguos dueños, moderna forma de convertir terrenos abandonados en las colonias La Argentina, La Terminal, La Fierro, La Carranza; y al norte, en terrenos alejados, La Moderna. Todas con nombres rimbombantes, que sonaran como muy exclusivas, como el futuro de quienes las adquirían, pero que solo eran unas calles polvorientas, donde se cortaron mezquites y huizaches, para delimitar los terrenos, logrados a base de permisos dudosos y en eterno desafió a las autoridades de la ciudad, al no cumplir con los requisitos mínimos para habitarlas.
El mísero tejabán donde era su vivienda, consistía en un solo cuarto, y aparte, tres paredes construidas con trozos de madera y pedazos de lámina constituían la cocina, con el techo negro de tizne, una estufa moderna de petróleo, donde hervía una olla de barro, una mesa de madera, un par de sillas o taburetes, clavos en la pared para colgar la ropa, una repisa con ollas y platos de peltre, y una vitrina con cacharros con un vidrio roto. Un piso de tierra regado y una cama grande, determinaban la habitación como tal. El patio, si así le podía llamar a ese baldío común, que lo delimitaba el sanitario, un pozo comunitario; y el baño: un cuartito para el aseo, una pila de agua y varios recipientes donde descansaba una batea para tallar la ropa. Varias piedras grandes eran el piso; charcos de agua, y mecates por todo el área demarcaban el lavadero, que servía tanto para la ropa como para los trastes de la cocina. El techo era bajo y permanecía en penumbra, a pesar de tener la puerta abierta, misma que daba directo a la calle, donde ya se aglomeraba la multitud, la más atrevida tratando de oír la conversación, o ver por las ranuras. En las paredes había un calendario y un cromo con la imagen de la Virgen de Guadalupe y una veladora encendida. Los espacios en el interior eran delimitados por telas colgadas, que hacían las veces de cortinas, para separar las áreas donde dormían los niños, en un petate sobre el suelo que se encontraba enrollado, Y en un rincón, de donde dormían los padres, quedaba un espacio vacío, atiborrado de vecinos que se metieron sin permiso para oír mejor, dar su opinión y hacer más sofocante y asfixiante el ambiente de la habitación, misma que apestaba ya a mugre de pie sucio, a sudor agrio, dientes sin lavar. Sobre la cama sin tender y que servía de límite a los dos hermanos de la víctima, con los pies blancos de polvo, sin camisa y con añejos mocos escurriendo de la nariz, y con los pelos parados que miran azorados a los detectives de la policía. El barrio entero ya se congregaba frente al domicilio, y estaban consternados con la tragedia, ya que el niño era muy apreciado por los vecinos que ahí se encontraban.
La madre yace abatida en una silla, observando desde una esquina de la habitación, apretándose las manos; y muerta de miedo, deseaba gritar, pero parecía como si la voz se le hubiese atravesado en la garganta y no pudiera articular sonido alguno. Desconsolada sufrió un desmayo, y fue auxiliada por dos vecinas que la sentaron en una silla bajita, de las conocidas como costureras, y que usaba para remendar la escasa ropa de la familia. Era calmada por sus vecinas, que consiguieron alcohol, la reanimaron y le brindaron consuelo. De vez en vez la mujer caía en una crisis de llanto pesado, desconsolado y desconsolador, se cubría la cara con su rebozo. Cuando la mujer se siente triste, con miedo y necesita cobijo, se cubre con todo el universo, está protegida, está segura, y quería gritar para que los vecinos supieran de su dolor y vieran que sí le importaba su hijo.
De las opiniones de los vecinos surgieron varios testigos. Un comerciante ambulante, un hijo de este, un albañil y otros chicos, dijeron que el miércoles como a las cinco de la tarde lo vieron en compañía de un individuo moreno, que usaba camisa azul, caminando con rumbo a la Carretera a San Pedro de Roma; y cuando el hijo del comerciante ambulante preguntó a dónde iba, le contestó simplemente: “voy a dar la vuelta”, alejándose sin decir nada más.
Lograron averiguar que Hermilo jugaba con dos amiguitos sobre la calle Félix U. Gómez, en un lugar próximo al edificio que ocupa la clínica número tres del Seguro Social, muy cercano a su domicilio. Un señor se acercó e invitó a los tres menores a acompañarlo, les ofreció un trabajo fácil y mucho dinero: veinte pesos. Todos, a excepción de Hermilo, rechazaron la invitación.
La tarde misma del fatídico miércoles, el menor Guadalupe, de la misma edad que Hermilo, le acompañó hasta minutos antes del encuentro con su asesino. Pudieron observar que quien llevaba al pequeño de la mano, platicando amigablemente, era un sujeto de edad mediana, complexión regular, piel morena y pelo negro, que vestía con ropa de obrero, overol azul, que presentaba manchones de grasa o aceite y llevaba las mangas de la de la camisa enrolladas y se dirigían rumbo al oriente de la ciudad.
Los agentes regresaron al lugar donde encontraron el cuerpo del niño, lo recorrieron y en los alrededores encontraron a varios sospechosos que deambulaban o vivían cerca del sitio. Ahí encontraron a Leopoldo, alias “La Perica”, que se dedicaba a bolear por las calles del centro sin rumbo fijo y vivía en una covacha que había construido en las márgenes del río. De constitución raquítica, de veintitrés años, aspecto andrajoso, con la ropa manchada de grasa de bolear, que aunque no concordaba con la descripción, fue detenido. Conocía a alguien de esa descripción desde hacía varios años y fue testigo de algunos abusos a menores y le tenía miedo, no quería hablar por temor a ser agredido por el asesino, que también vivía en un cuchitril cercano, en la margen norte del río y ahí dormía, o por lo menos la había visto en algunas ocasiones. Le prometieron protección y tuvo que acompañarlos para buscarlo, ya que sabía qué lugares frecuentaba.
A las once de la noche aún no era practicada la autopsia, para saber si las heridas que presentaba el cuerpo en el cráneo fueron producidas por golpes. Muchas familias angustiadas, temiendo lo peor, han acudido a la policía para indagar sobre el paradero de sus hijos, a los que habían dado por extraviados, pero vivos aún y de los que temen ahora hayan sido víctimas por el sádico.
Por fin, quienes practicaron el análisis del cuerpo dictaminaron que no presentaba huellas de golpes en el cráneo, ni huellas en otra parte del cuerpo, que las lesiones eran producto de la descomposición y que había muerto por estrangulación.
Durante dos días recorrieron la ciudad los agentes y “La Perica”, para identificar al sospechoso. Sentían que estaban tras una pista sólida. Habían visitado casi todas las colonias del norte de la ciudad, donde ofrecía sus servicios de soldador de baños y tinas, anunciando su presencia por las calles, con un silbato u ocarina de característico sonido, recorriendo las calles con un bote con carbón encendido, un cautín, una barra de estaño, grasa, ácido muriático, un martillo y otros enseres para su labor, mismos que cargaba en un morral. En un tendajo del rumbo tuvieron noticias de que asistiría al cine Escobedo, que se encontraba en Calzada Madero y la calle Escobedo.
El cine Escobedo era una sala de espectáculos para clase baja, con precios populares: caballeros sesenta centavos y niños cuarenta. Exhibían las películas “Tierra de Esperanza”, donde actuaba James Stewart: y “La Cueva Maldita”, con Alex Smith, en permanencia voluntaria, a pesar de no estar doblada, ni subtitulada, cosa que además poco importaba, ya que la mayoría de los asistentes no sabían leer y solamente veían la acción en la pantalla y medio entendían la trama al final del film. Dos películas de acción, de vaqueros, decían los espectadores, como preámbulo de un entretenimiento donde verían muchos balazos y peleas. Aparte de refrescarse del día abrazador que se podía quedar afuera del local, donde uno se protege y huye por un rato, bajo el ambiente del aire enfriado por agua.
Amparado en la oscuridad de la sala, donde con serenidad del espectador escogió a su siguiente víctima, no estaba entre el grupo de adolescentes escandalosos, tampoco en la parte de atrás donde se escondían las parejas a darse besos y caricias. Un niño que salió de la sala se le hizo una posibilidad, pero regresó y se sentó junto a una pareja, seguramente eran sus padres. Sí había niños, pero se veían muy unidos, no parecían víctimas fáciles, aparte eran palomillas muy numerosas. En el intermedio, alumbrado el local, no detectó a nadie, fue al baño y un solitario niño llamó su atención. Andaba solo y se acercó haciendo un comentario de que había estado muy buena la película. El niño sólo contestó con un monosílabo. Una mirada furtiva de reptil, venenosa, maligna, involuntariamente adquirida, como una advertencia del amargo sedimento pasado en el fondo de su naturaleza. Estaba solo y concentrado en la pantalla.
Se acercó cuando terminó la película, le preguntó por qué estaba solo y cómo se llamaba. Le contestó que Saúl, tenía doce años y hacía cuatro meses vivía en la calle. Había huido de su familia, quien vivía en Saltillo. El asesino vio su oportunidad y le dijo que andaba buscando un ayudante y él podía contratarlo, que se podía quedar con él; tenía una buena casa y por lo menos un plato de frijoles no le faltaría. Salieron de la sala y el asesino ya hacía cuentas alegres, había logrado su objetivo; y le tomó la mano para que no sospecharan.