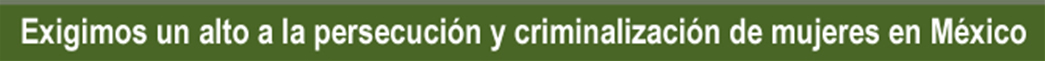
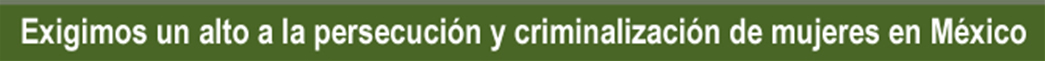 |
| 641 7 octubre 2010 |
Mi compañero Leipen Garay Quiero dedicar estas líneas como homenaje a un hombre que quizá no era mi amigo, pero sí fue, más que jefe, compañero de trabajo. Era una persona muy especial. Me enseñó algunas cosas y con él viví algunos momentos muy gratos y muchas jornadas de gran amargura. Jorge Leipen Garay nació en Valencia, España, en 1937. Su padre, judío alemán combatía, como voluntario, en las Brigadas Internacionales. Su madre, húngara, conducía una ambulancia del Ejército de la República Española. Ambos eran ricos. Los dogmáticos caen casi siempre en la trampa del origen de clase. Absurdo. Fidel Castro Ruz nació en la opulencia, al igual que Chou-en-Lai y el mariscal de campo Chu-té. El comandante de la Fuerza Aérea de la República Española era un conde y, al igual que su esposa, marquesa o algo parecido, militaba en el Partido Comunista. Para qué seguir con lo que es obvio para todos, menos para los troquelados de mente y espíritu. Vuelvo a Jorge. A la caída de la República, lo mismo si se quedaron en España que si tomaron el exilio, los derrotados entraron al infierno. Después de mil peripecias –eran apátridas: el fascismo se había asentado en Hungría y Alemania— los Leipen consiguieron llegar a México. Papá Leipen tenía dinero en los bancos, propiedades e incluso un castillo cerca de Leipzig. Mamá Garay tampoco estaba desprovista de recursos. Pero los fascistas los dejaron en la calle y llegaron a México con una mano adelante y otra atrás. No fueron bien recibidos. El gobierno de don Lázaro Cárdenas abrió las puertas a todos los republicanos españoles –fuesen anarcos, comunistas, liberales, socialistas,etc.— pero el pueblo de México –salvo las izquierdas, algunos sindicatos, gente progresista y una buena porción de la academia-- no los quiso. Les decían “refugachos”. Y si aparte de exiliados eran judíos, tanto peor. Y güeros, para acabarla de jeringar. Había entonces un virulento y hasta violento antisemitismo en México. Nuestros “fachas” incluso tenían un cuerpo paramilitar de caballería. En un intento porque los identificaran con Pancho Villa se llamaban a sí mismos “los Dorados.” Leipen Garay siempre se identificó con Nuevo León y Coahuila. Vivió varios años en Saltillo, de donde era don Horacio, y casó en segundas nupcias con una coahuilense. Desde el principio, se orientó hacia la minería, la siderurgia y todo lo relacionado con la metalurgia y el carbón. Era lo suyo. Lo conocí y comencé a trabajar con él poco después que López Portillo lo nombró director general de Siderúrgica Mexicana, Sidermex. El Presidente le había regalado un tigre. Sidermex era un monstruo: cosa de 60 mil trabajadores en setenta empresas de todo tipo, desde transporte hasta lo que guste y mande. Las joyas de la corona eran Fundidora, Altos Hornos y Sicartsa (Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas). Jorge llegaba a la oficina a las seis de la mañana y encendía la batería de teletipos para enterarse de los movimientos en los mercados bursátiles internacionales. En el despacho desayunaba, comía y cenaba. Además, se daba maña para hacer ejercicio en su más que modesto gimnasio: una bicicleta fija y un par de pesas de cinco kilos. Vestía –y hablaba—de lo más informal: pantalón de mezclilla, camisa de mangas cortas y zapatones mineros. La única vez que lo vi de traje y corbata fue en ocasión de un informe que le rindió al JoLoPo. Al igual que la mayor parte de las personas inteligentes, mi personaje tenía un extraordinario sentido del humor. Mandó imprimir un par de folletos –-sólo los repartió entre unos cuantos compañeros de generación-- cuya autoría le adjudicó a Flores de la Peña. Los títulos eran “Como pienso” y “Estoy errado”. Una vez lo entrevistó un corresponsal norteamericano. Todo iba muy bien hasta que al colega se le ocurrió preguntarle a Jorge qué sintió cuando le dieron el nombramiento. Y en la respuesta se confirmó aquello de que Leipen Garay era la mezcla más acabada de Harvard y Tepito: “Híjole, mi chómpira. Me dieron ganas de ponerme una penca de nopal en el pecho y caminar de rodillas al santuario de La Morenita.” El tío no era un burócrata. Los miércoles volábamos a Sicartsa, los jueves, a Altos Hornos y los viernes llegábamos a Monterrey. Jorge se metía a las fábricas, recorría algunas de las instalaciones, hablaba –con muchos de ellos de tú—con los obreros y los hacía reír con sus ocurrencias. Una vez en Monclova el avión de la empresa no funcionaba. De plano. Juro que lo que a continuación relato es cierto. Nos hizo bajar casi a todos y nos ordenó: “Dénle un ‘pushito’.” Lo hicimos y los reactores y las luces se encendieron. El primer día que llegué a Fundidora buscaba el baño cuando me llamó Jorge. Lo acompañaban unos japoneses, tiesos como samurais. Eran días de canícula, pero los orientales vestían traje de tres piezas, corbata y calzaban zapatos que brillaban como espejos. “Aquí don Hugo, les dijo Jorge, conoce la fábrica mejor que nadie. Él los llevará al recorrido y contestará todas sus preguntas.” Yo aún no sabía ni siquiera dónde quedaba mi oficina. Con lo primero que tropezamos fue con una máquina que parecía bebedero de agua. En los dos años que estuve en Fundidora nunca supe para qué servía. “¿Cuánto aceite consume?”, preguntó uno de los visitantes. Mi respuesta fue genial: “Un cuarto”. Claro, no especifiqué de qué ni cada cuando, pero los hijos del Sol Naciente sacaron sus calculadoras, conversaron entre sí y finalmente me dijeron: “Muy eficiente.” Caminamos a lo buey, como Dios me dio a entender. Para entonces, como buenos siderúrgicos, los nipones me estaban jeringando. “Ustedes, dijo uno, tienen más de diez mil obreros y no producen ni un millón de toneladas al año. Nosotros, con tres mil obreros, fabricamos ocho millones de toneladas.” Le iba a responder cuando la peletizadora hizo de las suyas. El cielo se puso negro y hasta Australia se oían las mentadas de madre de las vecinas. El nipón sonrió con arrogancia: “Si nosotros hiciéramos eso, el gobierno nos pondría una multa de millones de dólares y nos haría cerrar la fábrica hasta arreglar la peletizadora.” Ignoro por qué esas palabras me despertaron a la bestia cachonda que habita en mi interior. Le respondí: “Ya lo habíamos arreglado, pero lo volvimos a dejar como está porque las vecinas así lo pidieron. Y es que, sabe, nuestros humos negros son afrodisíacos.” Estuve con Leipen Garay varios años. La vida nos separó. En Guerrero lo secuestraron y apenas liberado, sufrió la angustia de que raptaran a uno de sus hijos. Pero era de buena madera y siguió adelante hasta que, hace unos días, le falló el corazón. Se quedó en esta tierra, que hizo suya; en este México donde sus padres optaron por el refugio, donde nacieron sus hijos y vivió en larga luna de miel con su esposa. Fue un digno hijo de ese hombre y esa mujer quienes perseguidos, en la clandestinidad, atravesaron fronteras y países para dar la pelea al fascismo. Al final, ellos triunfaron.
Para compartir, enviar o imprimir este texto, pulse alguno de los siguientes iconos: ¿Desea dar su opinión?
|
|