











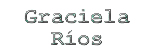



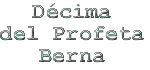

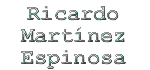



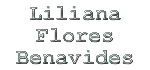

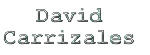



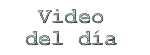



|
PARQUE DEL AJEDREZ
ANORMALES
Odette Alonso
La aprobación en la ciudad de México de una ley que permite el matrimonio y la adopción de niños a personas del mismo sexo ha puesto nerviosito a más de uno. El acontecimiento no es exclusivo del “perverso” Distrito Federal; hace años existen legislaciones similares en España y algunos estados de la Unión Americana, en eso mismo andan los congresos en Argentina y Brasil, y hace sólo unos días fue acordada una ley similar en Portugal. En todas esas naciones, incluso, con validez federal, no sólo local como la nuestra.
En medio de este ambiente jubiloso que casi nos hace pensar que el mundo está cambiando hacia una apertura verdaderamente deseable, Esteban Arce, un mediocre conductor de programas de la televisión mexicana, ha defendido con vehemencia su tesis —“naturalista”— de que los homosexuales son anormales. En el espacio Matutino express, interrumpió la participación de la sexóloga Elsy Reyes con una pasión que sólo puede corresponder a quien sabe que no le asiste la razón ―o, al menos, el consenso generalizado― y, por tanto, debe imponerse a zarpazos.
Esto no debiera extrañarnos, porque Arce ha sido un asco desde que compartía con el Burro Van Rankin aquella vergüenza que se llamó El calabozo, un programa televisivo juvenil dedicado a burlarse de los que el par de tipejos, muy machines, consideraban más débiles, entre otros, mujeres y personas con retraso mental. Mucha gracia causaban a sus pubertos espectadores si atendemos a los famosos ratings y la propia permanencia de ambos conductores en proyectos de Televisa.
El suceso actual ha desatado innumerables reacciones de todos los sectores: críticas individuales, públicas y privadas, peticiones a los directivos de la televisora para que lo saque del aire, quejas ante organismos defensores de los derechos humanos, grupos para condenarlo ―e incluso vilipendiarlo― en Twitter y Facebook, boicot a las marcas comerciales que patrocinan el programa en cuestión y hasta otros grupos que apoyan al desagradable hombrecito.
La fuerza de las palabras suele marcarnos, incluso estigmatizarnos, de por vida. Cuando de pequeños, por haber hecho algo “mal” en esas instituciones nefastas que son la familia y la escuela, nos llaman “anormales” ―es decir, tontos, imbéciles, estúpidos, cretinos… o sea, con facultades mentales limitadas― nos enseñan que lo distinto es negativo, lamentable, repudiable, objeto de maltrato, burla y marginación. Así, aprendemos a usar y sentir ese término como una ofensa.
La familia y la escuela han sido, secularmente, mecanismos destinados a “normalizar” al ser humano o, lo que es lo mismo, a limar sus diferencias para hacer de cada uno un monigote igual a los demás: gente “normal”, motivo de orgullo para el núcleo, prueba del “logro” de una buena educación, cosa que no suele suceder cuando alguno de sus miembros es distinto. Es decir, anormal.
Sin embargo, anormal es, simplemente, quien no se halla a gusto con las normas establecidas en los espacios sociales y familiares por los que transitamos. Yo, por ejemplo, soy bastante anormal —en muchísimos más ámbitos que los que conciernen a la sexualidad— y de eso me he preciado siempre. Nunca quisiera dejar de serlo. Claro está, a los ojos de “los otros”, porque para mí las barbaridades que digo y hago desde que tengo uso de razón —y, al parecer, incluso antes— son bastante normalitas, lo cual habla de la relatividad einsteiniana de tales categorías.
Hay millones de gays y lesbianas alegremente normales, con comportamientos sociales estandarizados, respetuosos del prójimo, la decencia y las buenas costumbres, que no quieren ser tratados como personas “diferentes” porque no lo son. Hay otras personas, homo y heterosexuales, a los que nos inquietan las reglas preestablecidas. Nos sentimos presos, limitados, infelices, cuando tenemos que circunscribirnos a ellas.
Ni unos ni los otros están mal. El ser humano es individual, cada camino es diferente. La normalidad debiera ser vista desde esa esencia disímil, porque lo que es aceptable y gustoso para unos no tiene por qué serlo para los otros. La desgracia es que las sociedades humanas establecen lineamientos normativos bastante inflexibles que, de ser contrariados, acarrearán al infractor, cuando menos, algunos inconvenientes.
Pero esto de casarse es realmente un asunto menor que no debe poner en ascuas a la Humanidad. A no ser, claro está, que la crisis y el deterioro aparentemente irreversible del matrimonio “tradicional” ―es decir, heterosexual― esté poniendo al Estado ante una disyuntiva tan inminente de destrucción de la “célula fundamental”, que no les quede otra opción que aceptar convenientemente este “nuevo tipo” de familias ―adopciones incluidas, por supuesto― para tratar de “salvar” la estructura primaria imprescindible para el supuesto funcionamiento de las sociedades humanas.
Contraer matrimonio ―ojo con el verbo, hablando de la fuerza de las palabras― es, sin embargo, un acto voluntario, individual: se casa el que quiere (o así debiera ser). Se torna un poco perverso que las personas se vean obligadas a casarse para regularizar ante el Estado los derechos de sucesión patrimonial hereditaria de sus parejas o la posibilidad de acceder a los beneficios que a uno de los emparejados ofrezca alguna empresa de seguros, especialmente en lo referido a atención médica y hospitalaria.
El verdadero gran paso legislativo se daría ―y no sé por qué sospecho que no se dará nunca― cuando todos los ciudadanos, de cualquier orientación sexual, gozaran de esos derechos sin el condicionamiento de tener que registrar su unión ante notario, cual si se tratara de un negocio o una sociedad civil con afanes de lucro, lo que es ―pensándolo bien―, en definitiva, el matrimonio.
Todos debiéramos ser iguales ante la ley aunque distintos sea nuestros caminos individuales. Porque la regularidad más constante es ésa: cada uno de nosotros tiene particularidades diferentes al resto de los mortales. Que no habrá heterosexual que se respete ―supongo― preciándose de ser igual a Esteban Arce, por sólo mencionar un ejemplo muy a la mano.
Las leyes que aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo son un gran paso de avance en la lucha por las libertades ciudadanas. El que quiera juntarse oficialmente ―que casarnos, es decir, “poner casa”, lo hemos hecho toda la vida― ya puede hacerlo con toda la “normalidad” que asienta la legislación en la materia. Que esos matrimoniados tengan los mismos derechos que los matrimoniados heterosexuales es absolutamente justo porque lo mismo son para la ley: personas que han registrado su unión ante el Estado.
Si miro alrededor, veo mucha gente conforme con su destino. Aunque se quejen un poquito, más o menos, cuando lo amerita, y hasta digan que no, esencialmente son felices con su circunstancia y eso es bueno. Yo sé que tendré que andar y desandar muchos caminos para saber cuál es el mío, el que acaso nunca encuentre porque soy una andariega, una buscadora, una inconforme. Ayer me decía una amiga, rememorando a un viejo poeta español, que algunos somos árboles y otros, viento. Y cada uno debe ser lo que es, aunque al otro le parezca anormal.
A lo que voy, con tanta palabrería, es a que lo únicamente “correcto” es respetar que cada uno sea quien es y dar a cada individuo el respaldo legal ―y solidario― que para ello necesite. Ser “bueno” o “malo” no debe establecerse sobre la base de comparaciones con los otros, sino con lo que somos cada uno, con lo que hemos venido a hacer. Es decir, escuchándose y respetándose a sí mismo, no resistiéndonos a lo que marca nuestra ruta, aunque no se parezca a la de los demás, aunque vaya hacia otro destino.
Que eso es un ingenuo ideal acuariano… es posible. Pero así solemos pensar los anormales y, como dijera Esteban Arce tratando de defenderse, los que pensamos diferente también tenemos derecho a expresarnos. A propósito, que lo repita despacito varias veces, a ver si se le mete en la cabeza.
http://parquedelajedrez.blogspot.com/
Para compartir, enviar o imprimir este texto,pulse alguno de los siguientes iconos:
¿Desea dar su opinión?
|



|